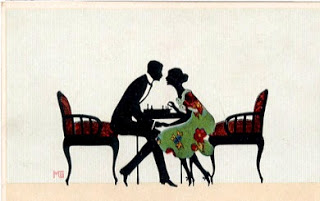Ajedrez erótico – «Penetración de Alfil»

Nelson
Excepteur sint ocaecat cupidas proident sunt culpa quid officia desers mollit sed.
Por Antonio Rodríguez Salvador*
—————
Apolinar adelantó su peón a la octava casilla, y feliz como quien tras un violento zeitnot cumple las jugadas reglamentarias y consigue una posición ganadora, pidió alfil.
En verdad su felicidad era justificada: por lo infrecuente de convertir un peón en alfil y porque, como Bogoljubow, con piezas blancas ganaba porque llevaba piezas blancas y con piezas negras ganaba porque era Bogoljubow. Así siempre estaba, como Fischer a punto de arrollar a Petrosian, tras destrozar con un seis a cero a Larsen y a Taimanov.
Cuando estaba al borde de la derrota y alguien le preguntaba: ¿Cómo acabará la partida?, Apolinar siempre respondía: seguro que será tablas. Pero al recibir la estocada fatal no se rendía entonces con la arrogancia de Capablanca dándole una limosna a un pordiosero; ni arrojando violentamente el rey por la sala de juego como hizo Alekhine en Viena/1922, ni al estilo Janovsky que, con sincero asombro, preguntaba cómo era posible perder con un pichón a la vez que denunciaba al Comité Organizador por invitar a personas cuyo Ajedrez tan miserable enfermaba a un verdadero Maestro.
Apolinar tenía su propio método de capitular: ningún gesto que delatara conmoción interior, ninguna palabra en que pudiera adivinarse su propósito, tampoco significaba que se rindiese de acuerdo con el modelo británico, representado en la casi superhumana deportividad de Sir George Thomas; ni aún mostrando una amistad indisminuible, a la manera en que lo hacía Max Euwe; ni, incluso, abandonando la mesa de juego a lo Grünfeld —con el rostro petrificado y sin mirar a su rival—, sino que tomaba en su mano derecha la pieza asesina, la observaba detenidamente antes de colocarla en la casilla inicial, y de pronto se sorprendía de tener en frente a un contrario. Caramba, ¡que agradable sorpresa!, decía para súbitamente iniciar una charla que duraba el tiempo exacto de ordenar las figuras en el tablero, y entonces como, quien expresa lo obvio, sugería:
— ¿Le parece bien si jugamos al fin?
Olvidaba así que había tenido lugar la derrota. Y a pesar de que no se rendía con una mueca de repugnancia, ni apartaba las piezas como si estuvieran envenenadas, que era la manera clásica de rendirse Spielmann; ni se rendía como Hans Müller en Kecskemet 1927, donde Maroczy, árbitro del torneo, recibió una sorpresa al descubrir la jugada sellada: aufgegeben; ni se rendía bajo ningún patrón reconocido entre los maestros, Apolinar era fiel a los clásicos porque, como Tartakower, pensaba que nadie había ganado nunca una partida rindiéndose.
Cuando Apolinar, tan feliz como Georg Marco, pidió alfil, estuvo buscando la pieza por unos instantes sin encontrarla. Se disponía a utilizar una torre invertida para que, con otro significado, pudiera andar por las diagonales, cuando reparó en Mónica L. que, absorta en la contemplación de la partida, tenía el alfil en la boca.
Nunca antes Apolinar estuvo enamorado. Había prometido solemnemente ante el altar de la diosa Caissa que no se casaría con una mujer que no fuera ajedrecista, y reservaba el amor para su Dama con el mismo celo que Marshall había guardado la novedad de su ataque para sorprender a Capablanca; con el empeño de Bronstein en devolver el golpe al contrario que le vencía; con la perseverancia de Polugaievsky en revivir, cada vez, su variante de las cenizas.
Así transcurrieron largamente los años, cayó la corona de Lasker, y apareció Maya a quien amó y nunca conoció más allá de la imagen que, desde su fotografía, le confesaba un amor inocente como Schlechter, quien no apostaba aun estando en la más absoluta pobreza, si consideraba que su contrario le era inferior. Para conquistar el amor de Maya, dedicó Apolinar su juventud. Tuvo conocimiento de que, en Georgia, si se quiere conseguir novia, es imprescindible reunir una dote suficiente para el padre, y a tal empeño entregó su fortuna y sus mañas.
Una noche, aprovechando un blunder del guarda, en la abadía de Saint Denis, París, logró hacerse del valioso juego de ajedrez que regaló Constantino V, conocido por Coprónimo y emperador de Oriente, a Pipino el Breve en el año 757. Mediante una hábil celada obtuvo en el monasterio de Mausach, Francia, otro juego famoso por su riqueza, y que en el año 769 había sido obsequiado por el califa Al Rashid a Carlo Magno, hijo de Pipino el Breve. Poco tiempo después, recurriendo al soborno, se hizo de un ajedrez esquimal de colmillo de morsa y piel de foca, regalo del Gobierno de Canadá a la Reina de Inglaterra, durante una visita que ésta realizara a Otawa en 1964, y en el cual las figuras representan gaviotas, osos, focas, iglúes y esquimales. De traficantes desconocidos, consiguió el Stauton original con que el creador de estas piezas derrotó a Saint Amant en París 1843; y el juego que impidió la toma de Sevilla en el año 1069 cuando las huestes de Al Matamid no se encontraban en condiciones de contrarrestar el ataque de Alfonso VI, conocido por el Bravo, y rey de León y Castilla, y el primer Ministro y poeta mahometano Ibn Ammar apostó el valioso juego a cambio de la paz y ganó la partida. Entre sus obsequios, no faltaba una sección dedicada a pinturas famosas: un cuadro de Tutankamón y su esposa Ankesnamón jugando en un tablero rectangular, algo más pequeño que los actuales, y que Apolinar adquirió en una subasta de objetos pertenecientes a un egiptólogo alemán que nada tiene que ver con el Gran Maestro Robert Hübner.
Estaba a punto Apolinar de emprender viaje a Tbilisi con ánimo presto a convencer a papá Chiburdanidze, cuando apareció Susan, la belleza mayor de Las Polgar; el hecho de que sólo jugara contra hombres, y una mirada suya desde la pantalla de la tele, hizo que Apolinar, estupefacto, se sumiera en una profunda reflexión al igual que Sämisch en Praga 1938, quien, a pesar de que contaba con dos horas y treinta minutos para realizar cuarenta y cinco jugadas, perdió por tiempo en doce movimientos; o como Louis Paulsen que en una partida jugada contra Paul Morphy en 1857, consumió la casi totalidad de las quince horas empleadas en los cincuenta y seis lances. Hasta que Apolinar se decidió por un gambito Budapest; y con la misma celeridad con que Eric Kroppert jugó quinientas partidas de diez minutos, incluyó en su repertorio de aperturas la defensa húngara, que estudiaba con la misma dedicación con que Lajos Portisch pulía sus esquemas de juego: labor a la que dedicaba más de ocho horas diarias. Porque Apolinar ansiaba obtener una victoria rápida contra Susan, tal como hizo Kosjoerin de Mónaco en la Olimpiada de La Habana en 1966, donde le propinó mate al chipriota Lantsias en solamente seis jugadas; o como Mansfield, que liquidó a Trincs en nada más que tres lances de una partida del campeonato abierto de los Estados Unidos en 1959, donde el árbitro del torneo, testigo presencial, exclamó:
— ¡Dense cuenta, esto ha ocurrido en el Siglo Veinte!
Pero una terrible confusión vino a surgir, porque apareció Mónica L. con un fálico alfil en la boca; más bella que la holandesa de Eduard Lasker, más romántica que la inmortal de Adolfo Andersen; más palpable que el puntapié que propinó Korchnoi a Petrosian durante un match de candidatos; y Apolinar estuvo dispuesto, por ella, a realizar más sacrificios que Mijail Tal en sus años de esplendor.
Antes de conocer a Mónica L., Apolinar había disfrutado del sexo sólo en sus fantasías. Se imaginaba firmándole autógrafos en las tetas a las chiquillas de la academia, mientras enrocaba la portañuela ante el ataque irresistible de sus contrarias. Había cubierto las paredes de su habitación con fotografías de mujeres desnudas como las piezas de Philidor cuando se empeñaba en ganar con los peones, y se le presentaba un sueño recurrente en el que, con su dama, se ocultaba en los rincones más apartados del tablero, como las maniobras por a8 de Ulf Andersson en su sistema del Erizo.
Por tanto, Apolinar no había sentido nunca la presencia femenina con el rigor de pieza tocada pieza jugada; ni estaba, cuando apareció Mónica L., como Fischer, jugando por teletipo desde el Manhattan Chess Club de Nueva York, porque el Departamento de Estado le había negado el permiso para viajar a Cuba.
Debía decidir antes de que cayera la bandera que marca el límite de reflexión, pues había pasado la época en que sobrepasarse en ese sentido no significaba la derrota, y podían adquirirse cinco minutos adicionales por un poco de dinero, tal como estaba reglamentado en el torneo de Nüremberg de1906, en el que Przepiorka, maestro polaco, clasificó de todas maneras en uno de los últimos lugares, a pesar de que gastó bastante en comprar tiempo.
Debía ser exacto en el movimiento para que no le sucediera igual que a Salo Flohr que, siendo un escolar, enfrentó a Alekhine en una simultánea en Praga, y en un instante de la partida, al jugar, se percató de que perdía una torre. Alekhine se disponía a capturarla cuando Flohr trató de impedirlo diciendo:
—Oh, un momento, perdón, perdón!
A lo que Alekhine, sin inmutarse, riguroso y enérgico, a la vez que tomaba la pieza le dijo:
—Joven, en cuanto al perdón, hablaremos la próxima vez.
Decidió Apolinar, entonces, que la iniciativa era una ventaja enorme, según ya había dicho Capablanca; intentó una jugada intermedia que complicara la posición, y dijo a Mónica L.:
—Ese alfil, en sus manos, se ha convertido en reina.
—Disculpe— dijo Mónica L. culpable.
—Oh, no hay nada que disculpar— dijo Apolinar, y tratando de llevar la partida a un cauce conocido, agregó —Qué le parece la posición?
—Muy interesante— dijo Mónica L. interesada.
—Sepa usted que alfil viene del persa phil, es decir elefante; pero en francés, se dice fou, que significa loco; en alemán es laufer, que se traduce como corredor; y en inglés bishop, o sea, obispo —dijo Apolinar tomando al paso.
—Muy excitante —dijo Mónica L. excitada.
—Y ahora, quién está en sus manos: el elefante, el obispo, el corredor, o el loco? —dijo Apolinar sacrificando el alfil.
—Desde luego que no el obispo —dijo ella, desde luego.
—Debe ser este loco de amor por ti. —dijo él como un elefante corredor.
Así el amor entró en Apolinar y Mónica L. con el mismo nivel que Gata Kamsky en la lista de los extraclases. Con la ingenuidad, sencillez y poderoso juego de Mir Sultan Khan, quien, esclavo y por complacer a su amo el noble indú coronel Sir Umar Khan, aprendió los rudimentos del ajedrez y en ese mismo año fue Campeón de Inglaterra. Entró el amor con la rapidez con que entra en juego la dama en la defensa Escandinava y el alfil en la Italiana. En busca de la perpetua armonía como el título del libro de Vassili Smislov, o en la Repetición de amore o arte de axedrez, como el de Lucena.
Fue así que Mónica L. y Apolinar comenzaron a hacer el amor en todas las aperturas clasificadas en la Enciclopedia yugoslava. Con una veneración casi mística de los alfiles porque, a fin de cuentas, Apolinar había sido el primer hombre del mundo en conquistar a una mujer con un alfil. Hacían el amor y jugaban una apertura Ruy López: con sotana y un largo alfil hasta el cielo. Hacían el amor y soñaban un Gambito escocés: con faldas y gaita, y un alfil que borracho de whisky entraba rápidamente en la pelea. Hacían el amor y jugaban el barroco ajedrez de una defensa India Antigua: con alfiles reprimidos, torpes en los inicios, pero que una vez libres tomaban por asalto las posiciones del Kamasutra y se desbocaban como elefantes locos. Hacían el amor en maniobras de flanco, y contragolpes de todo o nada como en una defensa Siciliana: con los alfiles ocultos y al acecho de dar un golpe como si fueran mafiosos. Hacían el amor sin tocarse como si fueran un alfil de casillas blancas y otro de casillas negras condenados a correr por dimensiones distintas. Y hacían el amor en francés: frenéticos y con los ojos desorbitados, porque en ese idioma alfil significa loco. Y en la medida que transcurrió el tiempo, hicieron el amor en alemán como un corredor tras vencer en la maratón, y luego de elefante persa, con la verga fláccida como una trompa, y por último, como un obispo inglés, es decir, sin hacerlo en absoluto.
Pero eso fue mucho después que ellos se amaran con la misma pasión con que Anatoly Kárpov trataba de vencer a Garry Kasparov, aun cuando había perdido con este último, cuatro matches por la corona mundial. Con la luminosidad y la energía de un rayo holandés como Jan Timman. Con la impetuosidad de Beliavsky: que no da ni pide tregua y es imposible pedirle tablas. Con el optimismo de Chigorin que, minado por una enfermedad mortal, se empeñaba en analizar la causa de sus errores para continuar superando su nivel de juego. Hacían el amor con la vehemencia de Paul Morphy: sin dar respiro a su rival. Como burócratas, mediante conceptos y reglas inviolables, según el dogmatismo de Tarrasch. En trance hipnótico con el psicoanálisis de Fine. Cuando estaban iracundos, hacían el amor a lo Nimzowitch. Cuando filosofaban, hacían el amor a lo Enmanuel Lásker. Cuando estaban inquietos, hacían el amor a lo Charousek. Se despertaban y sin mediar caricias, hacían un amor precoz a lo Reshevsky. Afuera se desmoronaba el mundo y ellos hacían un amor flemático a lo Burn. Se pedían ternura, y hacían un amor sólido a lo Reti. Hacían ortodoxamente el amor en gambitos de la dama de acuerdo con los patrones clásicos: ella debajo e inmóvil, en camisón, y‚ él de calzoncillos largos y camiseta de cuello, con todas las luces apagadas. O por el contrario, hacían el amor de defensa moderna, donde ella tomaba la iniciativa y lo destrozaba como Judith Pólgar a Boris Spassky. Hacían el amor en rapid transit, con solo cinco minutos desde la aproximación al relajamiento so pena de perder ambos por tiempo. Hacían el amor anotando los lances en forma algebraica, y para ello se tatuaron un número y una letra en cada parte del cuerpo; en forma descriptiva, donde la teta izquierda de Mónica L. correspondía a la casilla tres caballo dama, y el labio mayor derecho a ocho caballo rey. De esa forma peón cuatro rey significaba abrir la portañuela; alfil cuatro alfil sacarse la verga; dama cinco torre bajarse el blúmer; y dama siete alfil, el mate que completaba el Jaque del Pastor que jugaban cuando hacían el amor en las paradas de ómnibus, escampando el aguacero en los portales, o en los pequeños ratos del día en que podían encontrarse.
Hacían el amor, presionando Mónica L. como una estratega en cada debilidad; penetrando Apolinar sus piezas por cada agujero de la posición como llamó Steinitz a las fallas en la estructura de peones. Hacían el amor a la ciega, de forma verbal, en los lugares públicos donde el apremio les hacía prescindir del tablero. Hacían el amor por correspondencia cuando estaban lejos el uno del otro: en cada carta un solitario movimiento y jugada tras jugada, estaban un año entero haciendo el amor, hasta que agotados lograban el orgasmo.
Así pasaron de la apertura al medio juego entre fintas posicionales y la lucha por el centro, y Apolinar comenzó a hacer el amor con el equilibrio y la tranquilidad de Petrosian. Con la lentitud de maniobras del chatrang. Calladamente a lo Rubinstein. Con la poca disposición al juego de Teichmann: que en un match, celebrado contra Sämisch, suspendió la partida y la declaró tablas sin contar con el rival porque la consideró un fastidio que le impedía asistir a la función del circo. Comenzaron a aparecer en su repertorio los lentos esquemas de fianchetos en los que, ocultos tras los peones, languidecían en el ocio los soñolientos y empolvados alfiles antes de emprender batalla. Se vio entonces al poderoso y largo alfil español reducido a escaso y tímido alfil catalán, en un distinto enfoque de axedrez de la dama que sólo, de vez en vez y por la cercanía geográfica, se aventuraba en descolorida imagen de lo que fue a un demorado Giouco Pianissimo de scacci alla rabiossa. Si Apolinar, desde una esquina, era un discreto peón torre limitado a la mitad de sus posibilidades ofensivas, Mónica L. era un poderoso peón pasado en el centro. Si Apolinar era un caballo en uno torre, Mónica L. era la misma pieza en seis rey.
Llegó muy mal Apolinar al final de la partida. Mónica L. con 2850 de ELO (Excitación, Libido, Orgasmo), amenazaba con un cuadrado errante dispuesta a conocer otros derroteros, como Vera Menchick que nació en Moscú, con la nacionalidad checa, y murió inglesa durante un bombardeo nazi a Londres.
Ya Apolinar en cualquier momento convenía tablas de salón a la manera de Hübner y Rogoff en el Campeonato mundial estudiantil por equipos de Graz, donde ambos maestros firmaron la paz luego de la primera jugada de las blancas. Surgían con más frecuencia los aplazamientos. Tenía que sellar las partidas más ventajosas en que hacía el amor. O, si no, hacía el amor como un autómata: mecánicamente como el turco de Wolfgang Von Kempelen, o electrónicamente como los famosos programas para computadora Fritz, MacJack y DeepThought.
Pudo ser así, que un día Apolinar adelanto su peón a la octava fila y pidió alfil, quedando en el más absoluto zugzwang, y entonces Mónica L. le entregó la pieza, que rápidamente Apolinar colocó en la casilla de origen como a las demás, y sorprendido tan solo preguntó:
—¿Le parece bien si jugamos al fin?
*Antonio Rodríguez Salvador (Taguasco, Cuba, 22 de diciembre de 1960), es poeta, narrador, dramaturgo y ensayista. Economista de formación universitaria, profesor adjunto de Redacción y Estilo en la Universidad José Martí, y de Dramaturgia en la Universidad Pedagógica Silverio Blanco, de Sancti Spíritus. Es considerado una de las voces sobresalientes de la actual narrativa latinoamericana. Fuerte jugador y gran apasionado al Ajedrez.
subscribe to newsletter
Excepteur sint occaecat cupidatat no proident